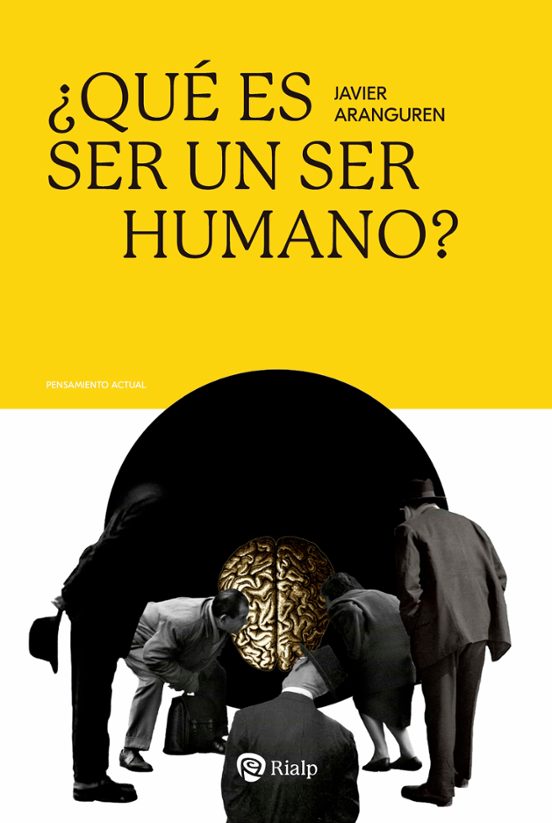JAVIER ARANGUREN, ¿Qué es un ser humano?, Rialp, Madrid 2024, 450 pág.
El Prof. Aranguren (Vitoria, 1967), autor de 14 libros y ensayos, nos presenta en ¿Qué es un ser humano? una síntesis de su pensamiento antropológico. La perspectiva, como él mismo señala, es de corte aristotélico-tomista, aunque se aprecia la influencia de otros autores (entre los que, me parece, se puede destacar a L. Polo) y el diálogo con filósofos de otras corrientes es constante e iluminador.
Estamos frente a un ensayo dirigido a un público general, en el que Aranguren logra equilibrar la profundidad en el tratamiento de los temas que toca con el tono divulgativo y la claridad de la exposición. También son frecuentes las referencias a debates actuales –por ejemplo, sobre el género, el transhumanismo, o la ecología– que ayudan al lector comprender los presupuestos antropológicos que se encuentran detrás de los mismos, y que pueden pasar desapercibidos. La lectura es fácil, con apenas referencias críticas, y se aprecia la experiencia docente del Autor para hacer comprensibles los temas que trata, que son muchos.
El Autor ha optado por una exposición más sistémica que sistemática, partiendo de realidades de las que el lector puede tener una mayor experiencia directa, y presentando cada tema como un desarrollo o profundización del anterior. Esto facilita que el lector asimile la propuesta antropológica de un modo orgánico y razonado; como contrapartida, hace que algunos temas (pocos) se repitan, y dificulta la consulta puntual de temas concretos.
¿Qué es un ser humano? se divide en cinco capítulos:
El primero, ¿Qué es un cuerpo vivo?, empieza comparando los entes naturales con los artificiales. Merece la pena señalar que elegir como punto de partida lo artificial y no, simplemente, lo inanimado, permite al Autor enlazar más fácilmente con la experiencia de la mayoría de lectores. En el capítulo, Aranguren expone los conceptos metafísicos necesarios para adquirir una idea cabal del ser humano. En este sentido, resulta especialmente interesante ver cómo se relacionan los conceptos metafísicos con corrientes actuales de pensamiento –como el transhumanismo o la ideología del género–, de modo que resulta patente la necesidad de la metafísica a la hora de abordar estos debates.
Por lo demás, muestra la profunda unidad del ser humano: “Besar la cara, torturar el cuerpo, es besar o torturar a la persona. No hay distancia entre la persona que alguien es y su corporeidad” (90). La respuesta a qué es un ser humano debe tener en cuenta esta realidad, y abrazar en su integridad toda la complejidad del hombre. A mi juicio, esta es la gran preocupación del Autor, y una de las ideas clave que volverán a aparecer una y otra vez en estas páginas.
El segundo capítulo, Sensibilidad y cultura, se centra –como indica el título– en el análisis de los sentidos externos del hombre, y en su naturaleza cultural. A lo largo de estas páginas aparecen temas antropológicos clásicos, como la práxis, de la cultura o la relación entre el hombre y la naturaleza. De fondo, Aranguren sigue remarcando la idea de la unidad del ser humano (muy claro en el análisis que se ofrece del sentido del tacto), de modo que el capítulo termina con una reivindicación de una auténtica ecología del ser humano, que dé razón de su ser biológico. Igual que en el capítulo anterior, no faltan las referencias a ideas normalizadas en la sociedad de hoy: en este caso, resulta especialmente sugerente el modo en que defiende que valorar al hombre como ser cultural, y no ecológico, conduce a su devaluación, y a la normalización de prácticas como el aborto.
Tras estos análisis, el Autor considera El mundo interior. En el capítulo anterior ya se había incoado que «en todas las dimensiones de la sensibilidad humana aparece el papel de la inteligencia», y que de ahí surgía precisamente la cultura, esa «espiritualización de las cosas del mundo por medio de la acción de las personas, es decir, la generación del espacio cultivado, artificial, por el que los hombres convertimos la tierra en mundo, en espacio habitable que podemos tener” (107). El tercer capítulo profundiza en esa línea, presentando el papel de la imaginación y la memoria en la construcción de la identidad personal, para a continuación, en el cuarto capítulo –Conocimiento, persona, voluntad– abordar la inteligencia y la voluntad humanas.
Tal vez sea en estos capítulos donde más se puede apreciar que estamos frente a un ensayo, y que el Autor está ayudando a sus lectores comprender qué es ser humano, y las consecuencias que esto puede tener en su vida: no sólo faltan temas «clásicos» de la antropología filosófica –como las leyes de la percepción, o los tipos de memoria–, sino -sobre todo– abundan reflexiones con un fuerte componente existencial: así, Aranguren muestras las consecuencias pedagógicas que tiene la antropología que está exponiendo, o la relación que tiene con el mundo de la ética, o explica el carácter fundamental que el compromiso tiene como salvaguarda de la propia libertad.
Apertura animal, apertura humana es el título de quinto y último capítulo del libro. En él, Aranguren expone desde una nueva perspectiva algunos temas ya tratados con anterioridad, para explicar de un modo tal vez más ordenado el carácter excéntrico del ser humano, que lo convierte en ser único dentro del reino animal. Esta nueva sistematización da pie a que aparezcan también temas nuevos (como las críticas a algunos «nuevos ateos»), se profundice en otros que hasta ahora sólo se habían apuntado (como el papel de la familia), y se retomen algunas críticas a la teoría de género.
El capítulo se cierra con un epígrafe que recoge la conclusión principal del libro: el ser humano es el ser capaz de mirar su centralidad desde la excentricidad, dotado de una libertad radical, pero situada. Un ser abierto que puede decidir cómo se comporta respecto a su naturaleza, y –al hacerlo– se elige a sí mismo.
En conclusión, nos encontramos frente a un ensayo que merece la pena leerse, dirigido a un público general, pero que también puede interesar a docentes y especialistas porque seguramente pueden encontrar inspiración en el modo en que plantea algunos temas y enlaza los aspectos metafísicos más abstractos con algunos debates contemporáneos. Resulta especialmente interesante el modo en que Aranguren hace avanzar la exposición: desde los aspectos más exteriores del ser humano, aquellos que el lector puede reconocer y pensar con mayor facilidad, hasta los más complejos o abstractos.
Por otra parte, algunos lectores más especializados pueden quedar desconcertados por el tono del libro: es difícil no leer estas páginas sin pensar que, por la cantidad y seriedad del contenido, nos encontramos más bien ante un manual… pero que no posee el rigor académico que se exigía. Pero, como he señalado, no es eso lo que busca el autor. Por eso se entiende la ausencia de algunos temas más especializados, la falta de un índice analítico o de un aparato crítico o el que algunos temas podrían haberse matizado más: por ejemplo, al hablar de la homosexualidad, parece insuficiente compararla directamente con enfermedades psicológicas como la anorexia. Sin duda, se entienden bien las líneas generales de la argumentación, se echa en falta una mayor atención a la relación del fenómeno con la educación y el ambiente cultural. Pero son defectos menores que dependerán mucho de la subjetividad del lector, y que no afectan a los méritos de una obra ambiciosa y muy recomendable, que ofrece una antropología razonada de corte aristotélico-tomista y la pone al alcance del gran público.